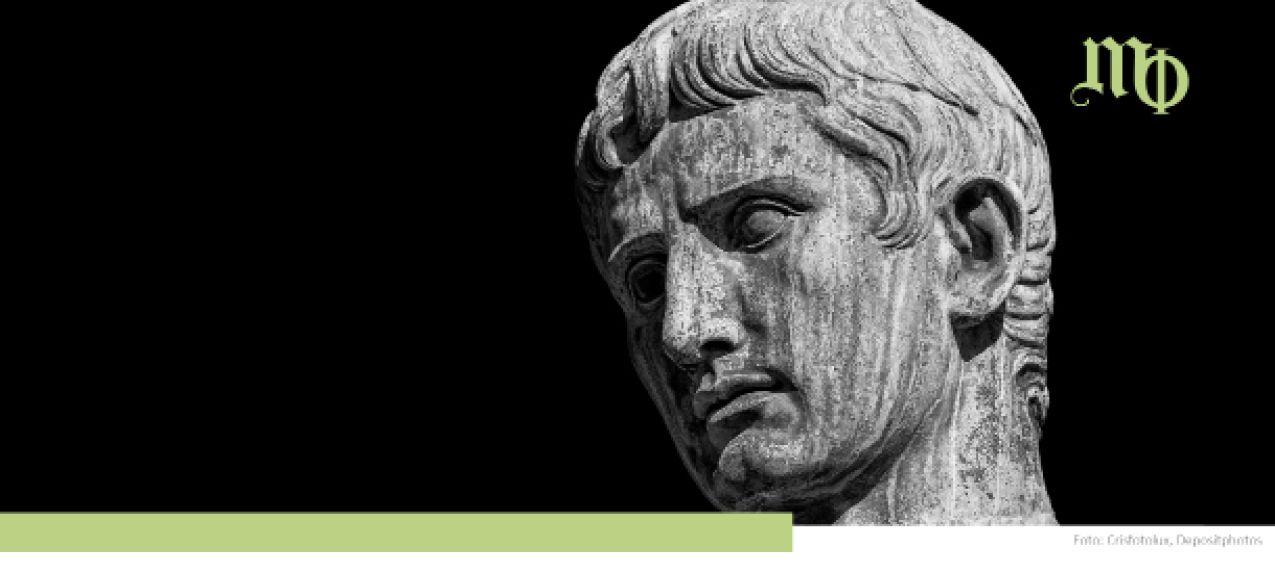
Sobre el Calígula de Camus
Guillermo Elías García
Podemos resumir la obra de la siguiente manera:
El drama arranca con un Calígula que ha desaparecido del palacio y a quien toda su corte anda buscando, sospechando que su desaparición está relacionada con la muerte de su hermana Drusila, a quien amaba profundamente y con quien mantenía relaciones incestuosas. Cuando Calígula regresa al palacio no parece la misma persona. Quien en apariencia había sido un gobernante inocente, joven, amable y, sobre todo, manejable por su corte de consejeros, parece haber perdido la cordura o, como él mismo asegura, cree haberla encontrado.1
Calígula, ahora transformado por el absurdo y el dolor, empieza a tomar decisiones que desatan el caos en su entorno inmediato.
La misma corte de aduladores que en un principio temía por su vida y que supone que la muerte de Drusila lo ha trastornado irremediablemente, comienza a padecer las decisiones que, a partir de ese día, el joven emperador comienza a adoptar, con la única complicidad de su sirviente Helicón y de su esposa Cesonia, quienes se prestan a seguir el juego de la implacable lógica absurda con que impregna sus decisiones. Esa nueva lógica que adopta para su vida afecta dolorosamente todo su entorno, y con ella pretende amortiguar el dolor que ha significado la muerte de su hermana, acontecimiento que lo ha situado cara a cara ante el absurdo. El joven inocente, dócil y bueno al que todos amaban se ha convertido en un tirano que, consciente de su poder, trata de conseguir imposibles, lo que aparece perfectamente simbolizado en el hecho de que le encargue a su criado Helicón que le consiga la luna. Para justificar su petición, Calígula se expresa de este modo: “No soporto este mundo. No me gusta tal como es. Por lo tanto, necesito la luna, o la felicidad, o la inmortalidad”.2
Me parece que la vida que escogió Calígula es la forma de existencia más auténtica, puesto que es la más libre. Libre porque ante la comprensión de que no hay verdad inherente al mundo, todo lo que envuelve a éste se nos aparece como artificio, máscaras en función de un fin, de algo otro que uno mismo. De una comprensión tal se sigue que el único sentimiento verdadero y puro es la angustia. Puro por no tener objeto al que referirse o, para hablar con propiedad, puro porque a lo que se refiere es precisamente a la vacuidad que todo rodea, que todo absorbe. Su objeto es la nada que subyace al mundo. El miedo, el amor, incluso el odio, todas estas emociones se nos presentan adulteradas, pues el objeto al que podrían estar referidas presupone un valor que no existe. En una palabra, se preocupan por nada, por apariencias, por valores que, en sí mismos, no son otra cosa que intentos por llenar ese vacío.
De esta manera, todo es igual, todo puede y de hecho se nivela a ras de suelo, el bien y el mal, la fealdad y la belleza. Ya no hablamos de manifestaciones del absoluto que se distinguen cualitativamente sólo por grados. No hay manifestaciones, emanaciones o hipóstasis, sólo la verdad de que, en el absoluto, en Dios, todo es lo mismo. Así, la única actividad que queda es la crueldad, pues ¿qué es la crueldad sino actuar sin consideración por nada ni nadie? La crueldad es actuar arbitrariamente, sin ningún tipo de reparo. En una palabra, actuar cruelmente es no hacer distinción alguna, actuar porque sí, porque se puede, porque en el actuar se juega la libertad. Y en la libertad se juega, a su vez, el absoluto que nivela todo a una igualdad indiferente.
En este sentido, los demás son un obstáculo. Pues aquellos que no hayan llegado a la comprensión de esta verdad, en la que se igualan el ser y la nada, seguirán aferrados a valores y el mundo en el que éstos echan raíz. Así, la confrontación es inevitable pues a mi actuar libre, mi actuar porque sí, que nivela todo a la igualdad indiferente, se interpone alguien dispuesto a defender valores fabricados y en ello se juega su vida. Y de ahí que el otro no sea libre, pues depende de algo exterior a él, de algo tan transparente como un valor, para mantenerse firme y de pie. El otro, junto con sus valores, debe ser destruido.
Sin embargo, en la destrucción del otro y de sus valores no se atraviesa el odio, ni el rencor, ni cualquier otra emoción. La crueldad, siendo coherentes con lo que venimos diciendo, es desinteresada, no tiene miramientos. En el actuar no interviene ningún tipo de consideración, se actúa porque se puede, porque se quiere. La indiferencia, ante los ojos de aquellos aferrados al mundo, aparece como nociva crueldad.
Así las cosas, la crueldad toma la forma de la poesía, de la auténtica poesía. Pues la poesía produce el mundo, reviste a las cosas del barniz invisible que es el lenguaje, haciéndolas inteligibles, cognoscibles, dándonos la capacidad de hablar de ellas. En una palabra, la poesía nos presenta las cosas tal como son. La crueldad, en su actuar implacable y desinteresado, nos muestra, no sin el lirismo propio de la tragicomedia, que las cosas son nada. La poesía sigue sirviendo lo mismo que antes, como una vía para alcanzar el absoluto, como un regalo divino para acceder a la revelación.
El hombre cruel es poeta. El poeta, en este sentido, encarna la divinidad. Ya no hablamos del Cristo que padece, no hablamos de sympátheia, no hablamos del sufrir juntos, del sufrimiento que iguala a Dios y al hombre, que coloca a Dios en el sufrimiento del otro. Debemos regresar al momento en el que las cosas fueron nombradas por primera vez, al tiempo mítico de Homero, de la divinidad apática, autosuficiente, silenciosa e indiferente. Dios no se iguala al hombre, sino que el hombre debe de igualarse a Dios y encarnar la divina apátheia. Calígula no sólo es Dios, es también, y más importante aún, profeta. Todo poeta es, después de todo, mensajero divino, portador de la revelación.
Y, a pesar de todo, Calígula odió. Se odió a sí mismo hasta el momento de su muerte. Desde que alcanzó la divinidad no vio otra cosa que su propio reflejo. Llegado al final se percató, con la misma crueldad con la que había actuado, de que todos habían estado interpretando un papel: vivieron y murieron sobre el escenario, y una vez terminada la obra han de bajar y volver a vivir. Lo mismo daba ser magnánimo o cruel, cierto. Con la misma facilidad se podía alternar entre lo uno y lo otro. Pero a la hora de bajar del escenario la crueldad no permite olvidar, por eso pide distracciones. Lo mismo le ocurrió a Zeus cuando al devorarlo todo y alcanzar el absoluto, incapaz de soportar el hastío y el hartazgo, tuvo que vomitarlo, y atormentado por su conciencia recurrió a Mnemósine durante siete días y siete noches para expulsar con su semen el recuerdo. Pero al hacer a un lado la compasión, el sufrimiento conjunto, Calígula les dio la espalda a los hombres, perdiendo así la posibilidad de ver en el otro algo más que a sí mismo y, con ello, el lujo del olvido, la posibilidad de renacer.
Los hombres mueren y no son felices. Ésta es la premisa que pone en movimiento a Calígula. ¿Cómo hay que vivir, entonces? La rebelión de Calígula ante la vida o, si se quiere, el destino, es justificada. Es la iconoclasia que permite al hombre hacerse cargo de su propio destino. Sin embargo, decíamos que al darle la espalda a los hombres se condenó, pues dejó la posibilidad del olvido. De la iconoclasia debería de seguir un compromiso ético, un compromiso que necesariamente implique al otro pues, de negarlo como hemos hecho con los valores, renegaríamos de nuestra propia condición.
Ante la nada, más que una libertad igualadora, se abre la puerta de la responsabilidad, la de responder–a, la de ser responsivo, en este caso, a los testigos de nuestra vida. El concepto de testigo es de una importancia capital en Calígula. Pareciera que los testigos de nuestra vida acotan nuestra libertad y, más aún, nos impiden olvidar puesto que nos recuerdan quiénes somos. Por ello mismo, porque nos recuerdan lo que fuimos y lo que somos debemos responder ante ellos, responder por nosotros. Más importante aún, en su olvido encontramos nuestro perdón. Cuando el tiempo se ha llevado la última chispa de la pasión para dar paso a la indiferencia es cuando acontece el perdón. La compasión, el sufrir conjunto, da o debe de dar paso a una comprensión que no es distinta a la que alcanzó Calígula: todo pasa, nada permanece, ni siquiera la emoción más fuerte sobrevive al paso del tiempo. De aquí debería derivarse el perdón. El mismo que Zeus buscó al recurrir a Mnemósine.
¿Por qué Calígula no extendió sus brazos hacia Escipión o Cesonia? Después de todo, ambos personajes, en su comprensión, lo hubieran perdonado. ¿Por qué mata a Cesonia y se lamenta por la juventud perdida de Escipión? Tal vez Calígula no hubiera podido soportar el perdón, no hubiera podido soportar el olvido, tal vez no pudo soportar la verdad de que todo se ve reducido a la igualdad indiferente. Tal vez de haber aceptado su perdón le hubiera provocado vergüenza, lo mismo que nos provoca el que nos vean desnudos. La vergüenza y el ridículo nos impiden dar vuelta atrás por la vía de la crueldad. Tanto así que el perdón de Cesonia le parece insoportable y el pesimismo de Escipión le parte el alma. La intención de Calígula, aquello que dio forma a sus actos, fue el odio de sí mismo. Odio de saberse mortal, infeliz y ridículo. Pero mientras más crecía la cicatriz más necesitaba echar mano de maquillaje.
La intención, el único criterio bajo el cual se puede juzgar la acción de alguien. La intención de Calígula fue, curiosamente, la de compartir su sufrimiento. No para sufrir conjuntamente, sino para orillar a los demás a destruirlo. La intención de Calígula fue la del suicida. Al Suicida hay que eximirle de responsabilidad y de culpa, porque no actúa deliberadamente, sólo reacciona. Calígula no puede ser tenido como responsable porque renunció a su condición de sujeto autónomo desde el comienzo de la obra, una vez que se negó a salir del pozo del absurdo, dejándose llevar por la corriente de la causalidad, como un animal que reacciona instintivamente a los estímulos exteriores.
Fuentes documentales
Biblioteca Salvadora, Calígula – Albert Camus (Resumen completo, análisis y reseña). https://bibliotecasalvadora.com/caligula-albert-camus-resumen-completo-analisis-y-resena/ Consultado 21/III/2023.
Camus, Albert, Calígula,Alianza, Madrid, 2013.
Molina, Jaime, Calígula. Albert Camus, Cicutadry.https://cicutadry.es/caligula-albert-camus/ Consultado 21/III/2023.
1 Biblioteca Salvadora, Calígula – Albert Camus (Resumen completo, análisis y reseña).
https://bibliotecasalvadora.com/caligula-albert-camus-resumen-completo-analisis-y-resena/ Consultado 21/III/2023.
2 Jaime Molina, Calígula, Albert Camus, Cicutadry. https://cicutadry.es/caligula-albert-camus/ Consultado 21/III/2023.